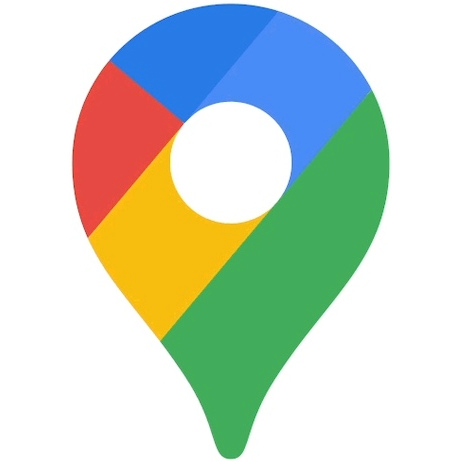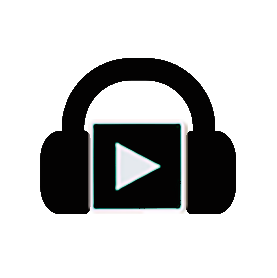MANAGUA (AP) — “La Profe”, de 53 años, agarra cada día una lata decorada con la bandera blanquiazul de su país y va a alguna calle concurrida de San José o sus alrededores. Siempre lleva con ella una cartulina donde se lee: “Somos nicaragüenses, necesitamos de su ayuda con 5 o 10 colones para comer y tener un lugar donde ir a dormir. Muchas gracias. Que Dios los bendiga”.
MANAGUA (AP) — “La Profe”, de 53 años, agarra cada día una lata decorada con la bandera blanquiazul de su país y va a alguna calle concurrida de San José o sus alrededores. Siempre lleva con ella una cartulina donde se lee: “Somos nicaragüenses, necesitamos de su ayuda con 5 o 10 colones para comer y tener un lugar donde ir a dormir. Muchas gracias. Que Dios los bendiga”.
En su ciudad natal tenía casa propia y trabajo, era maestra suplente de primaria y asistente de unos abogados. “Éramos humildes pero la vida es más barata”. Ahora, esta mujer que pide ser identificada sólo como “La Profe” por miedo a represalias contra su familia en Nicaragua, lamenta tener que mendigar. Pero sin permiso de trabajo, no ve otra opción para sobrevivir. “Nunca lo había hecho”, dice avergonzada.
El destino de los cerca de 50.000 nicaragüenses que llegaron de Costa Rica en el último año huyendo de la violencia y la persecución es una pieza clave en el diálogo actual entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica, que reclama garantías para que todos ellos puedan regresar en condiciones de seguridad. La mayoría son estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas o dirigentes sociales, como “La Profe”.
Pero mientras los negociadores se esfuerzan por llegar a acuerdos en esta crisis que se ha cobrado al menos 325 muertos y cientos de detenidos, los exiliados que no tienen familia que les apoye ni ahorros de los que vivir, luchan cada día por salir adelante, algunos con trabajos precarios, otros casi en la indigencia.
Son “los olvidados de los olvidados”, como dice Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que acaba de visitar Costa Rica.
Como muchos otros, “La Profe” huyó de Nicaragua durante la llamada “Operación Limpieza”, el operativo lanzado por Ortega en julio y al que siguió lo que la ONU describió como una “caza de brujas” contra todo disidente. A su ciudad, Diriamba, llegaron paramilitares “armados hasta los dientes”, asegura, que dejaron un rastro de muertos, heridos y hasta lo nunca visto: agresiones a los obispos en una de sus iglesias.
El delito de “La Profe” fue llevar comida y apoyar a los estudiantes en sus protestas. Un día, poco después de dejarles el desayuno, comenzaron a dispararles. “No sé cómo estoy viva”, recuerda. “Estaban agarrando a todos”.
Lo único que podía hacer era huir.
Al llegar a Costa Rica sólo encontró un lugar para vivir en La Carpio, un asentamiento irregular de San José, destino desde hace décadas de la migración nicaragüense y una barriada donde se mezclan casas de cemento, con otras hechas de chapa. Ahí escasea el agua, se acumula la basura y las aguas negras escurren por estrechos pasadizos a cuyos lados se abren cuartos sin ventanas y letrinas en la misma habitación.
Antes de la llegada de la más reciente oleada de refugiados sin recursos, la mitad de los cerca de 18.000 habitantes de La Carpio ya vivían en casas precarias y el 70% de las familias subsistían con menos de 330 dólares al mes, según un estudio oficial del año pasado.
Algunos días “La Profe” no recauda más de tres dólares, pero sale adelante gracias a la ayuda de iglesias, de gente anónima que le da comida y de la solidaridad de sus vecinos, a veces con tan pocos recursos como ella. Sin embargo, se las arregla para rentar un espacio de 30 metros junto a dos de sus hijos, dos nietos y otras seis personas de otra familia. Afortunados porque el casero en ocasiones les fía, se reparten para dormir entre el suelo de la única habitación y el de la cocina. Un día reciente, en la alacena solo había un paquete de pasta, una biblia y una bandera nicaragüense.
Aunque las leyes costarricenses permiten que los exiliados puedan trabajar legalmente, para poder hacerlo deben primero registrarse, luego conseguir un carnet de solicitante de asilo y más tarde tramitar el permiso de trabajo. “La Profe” lleva ocho meses esperándolo.
La llegada masiva de exiliados ha ralentizado toda esta burocracia, y aunque las autoridades reciben a 600 solicitantes a la semana, de las casi 29.000 personas que han recibido el carnet, sólo 8.000 han logrado el permiso de trabajo y más de 20.000 esperan aún el primer trámite.
La semana pasada, Amnistía Internacional llamó al gobierno de Costa Rica a que, con el apoyo de la comunidad internacional, active un plan de atención a los refugiados que incluya identificar a los sectores más vulnerables y garantizar su acceso a la salud y la educación, derechos reconocidos por la ley costarricense, pero de los que muchos no disfrutan. El gobierno de Costa Rica señaló a The Associated Press que el plan ya está listo y sólo falta de la aprobación presidencial.
El Ejecutivo nicaragüense no respondió a una solicitud de comentario y ha hecho pocas declaraciones sobre los exiliados, pero el presidente Ortega comparó recientemente a todos los opositores con Caín, el personaje bíblico que mató a su hermano por envidia.
El actual diálogo entre sus representantes y los miembros de la Alianza Cívica comenzó el 27 de febrero, pero ha estado plagado de interrupciones, avances y retrocesos. El gobierno excarceló a 160 personas, aunque cientos más siguen tras las rejas a la espera de que se cumpla la promesa del Ejecutivo de liberar a todos los presos políticos.
Y aunque el viernes se firmaron dos acuerdos, al día siguiente se incumplió el que garantizaba la libertad de manifestación cuando la policía desalojó un plantón pacífico y un aparente seguidor oficial reaccionó disparando a los opositores que se fueron a refugiar en un centro comercial. Al final, hubo tres heridos de bala.
Además, el gobierno se ha negado a adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2021, otro punto central en las demandas opositoras.
Por eso hay mucho escepticismo ante otro texto rubricado ese mismo viernes que decía que todos los nicaragüenses en el exterior “podrían regresar a su país con plenas garantías y seguridad personal y familiar”.
“En Nicaragua decimos en relación a Ortega: ‘firmar me harás, cumplir jamás’”, dice César Gutiérrez, de 63 años, que dejó a su familia y sus negocios --una panadería y unos billares-- cuando amenazaron con matarle y quemarle la casa por apoyar las protestas.
Este anciano que luchó en la revolución sandinista es ahora un firme opositor de Ortega. Vive también en La Carpio, aunque en mejores condiciones que “La Profe”: su antigua nana, quien emigró de Nicaragua mucho antes, lo acogió y le permite dormir en el salón de su modesta casa donde viven también otras siete personas.
Su rutina actual es participar en todas las reuniones que puede, porque asegura que organizarse es la clave para derrotar a Ortega. Además, aprovecha esas citas para vender quesos que hace una vecina y con lo que saca para vivir.
Cuando se juntan, los exiliados programan actos y protestas dentro y fuera del país, ponen en común noticias que les llegan por internet y siguen muy de cerca el proceso de diálogo entre el gobierno y la Alianza.
Gutiérrez dice que sólo empezará a creer en la voluntad de Ortega cuando libere a todos los presos políticos y se garanticen las libertades de expresión, reunión y manifestación. Pero subraya que un punto vital es “desarmar a los grupos paramilitares, porque si no nos van a matonear”.
“Luego será el momento de pensar de qué forma volvemos”, agrega.
Otra de las exigencias de la oposición es eliminar todos los procesos abiertos a raíz de las protestas que comenzaron en abril pasado y suprimir las órdenes de captura de muchos opositores, entre ellos, al menos 168 personas que, según cálculos de la Alianza, huyeron de Nicaragua.
Sadie Rivas es una de ellas. Originaria de Matagalpa, esta joven era muy activa en las manifestaciones y las barricadas. Cruzó la frontera clandestinamente en agosto después de que la acusaran, como a muchos de sus compañeros, de crímenes más propios del líder de un cártel del crimen organizado que de una estudiante de 19 años: torturas, terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico, portación de armas, destrucción de la vía pública y destrucción de la paz en su ciudad.
Su padre, herido por una bala de goma lanzada por las juventudes sandinistas, y su hermano siguen en Nicaragua escondidos entre una y otra casa de seguridad. Su madre se unió a ella en San José cuando emitieron una orden de detención en su contra por cuidar de su hija. El cargo, “encubrimiento de terroristas”. Y en esta ciudad conoció en persona a su novio actual, compañero de lucha en Facebook y uno de los jóvenes que sobrevivió a las 20 horas de ataque a una iglesia de Managua.
“Antes pintaba, hacía jabones artesanales, pulseras. Soy artista”, dice Rivas. Más afortunada que la gente de la Carpio, ella tuvo el apoyo de empresarios de la Alianza que la ayudaron a costear la renta y la comida durante unos meses. Ahora Rivas y su madre limpian casas o trabajan de meseras con la vista siempre puesta en volver.
“Mis planes son regresar”, asegura, pero exige más a la Alianza. “Tienen que ser más exigentes. Los exiliados somos un punto importante”.